
El día que Robin Wood salvó mi vida.
Fue hace mucho tiempo que ocurrió, pero este texto que van a leer Robin lo conoció recién hace unos pocos años y por un correo electrónico que le envié.
Su esposa y secretaria Graciela Sténico en su momento me envió un mail que decía "Robin lo leyó y se rió mucho". Espero que a ustedes también les agrade. Aquí va:
El año 1980 fue bastante malo. Para empezar, el 24 de marzo, al cumplirse cuatro años de la dictadura en el poder, justo ese día, me tuve que presentar en el distrito Militar de La Plata, bien tempranito, con la cabeza rapada a lo “colimba”. Ese día, frío y de una mañana que parecía interminable, entré a formar parte del Ejército Argentino, llamado al servicio de Conscripción Obligatoria. No sabía en ese momento dónde me tocarían pasar los próximos catorce meses de mi vida. Sabía eso si, que tenía que obedecer, que tenía que decir que no sabía nada de nada de nada y que aunque me parecieran ridículas, tenía que acostumbrarme a obedecer las órdenes que me dieran. El otro día volví a ver la foto que me tomaron al ingresar y parezco un preso, una resaca de la sociedad. ¿Qué habría pasado si no sobrevivía a esos meses de encierro y estupidez? Tal vez se tendría hoy por esa cara a la mía, a ese corte de pelo, a ese gesto entre sufrido, enojado, temeroso y asqueado a la vez, ¡Otra que la Gioconda de Leonardo, con su multiplicidad de lecturas acerca de la sonrisa!
La cosa es que uno se acostumbra a casi todo y mi entrenamiento militar- a los tumbos, le diré- se fue dando. Cercano el año nuevo, fui elegido para tener una ocupación sencilla pero eficiente: “naftero”, es decir, el tipo que debía cargar los tanques de combustible de los camiones, Unimogs, etc., del lugar. La tarea era esta: estabas un día entero y después te ibas a casa de franco. Volvías al otro día y así. Tenía que turnarme con otro soldado, al que solamente veía ya cambiado para que lo reemplazara, cuando yo retornaba al cuartel. Y así. ¿Cómo era la mecánica del trabajo? Fácil: venía un oficial con un automotor, que podía ser el suyo propio, el particular, no necesariamente un camión verde oliva, y me daba un ticket impreso. Yo le cargaba los litros de combustible y anotaba la cantidad. Es decir: me pagaba con el papelito y se iba. Recuerdo que venía hasta el capellán del Comando, con un autito chiquito, que parecía suspirar de alivio cada vez que el sacerdote salía de él. Para pasar la noche, teníamos en un cuartucho muy pequeño dos camitas individuales, una para “el naftero” en cuestión (o sea, yo), y otra para que durmiera el soldado que tenía a su cargo el “parque automotor”, es decir, el tipo que hacía las veces de un vigía nocturno, para que nadie entrara y se llevara nada de ahí. No recuerdo exactamente ahora los meses, pero creo que por un par de ellos todo anduvo bien. Llegaba, entraba, esperaba los autos, les daba la nafta, a la noche me dormía. Si alguno venía de madrugada (y algunos lo hacían) me levantaba, les daba el combustible, anotaba cuanto daba, y archivaba el papelito. Una noche muy tranquila, dormí como nunca porque nadie vino a despertarme. A la mañana “el parquero” no estaba, pero estaría por ahí, tal vez en la cocina buscando algo para desayunar o quién sabe dónde. Nosotros no teníamos mucho diálogo, y eran muchas las noches que no venía el tipo a dormir; se quedaría en un camión, no lo se. Mi reemplazante se estaba demorando. Así que me cambié, guardé la ropa de verde (de fajina) y me vestí con la de salida, birrete marrón incluido. Pensaba (soñaba despierto, más bien) en lo que haría las próximas horas: ver a la familia, a los amigos, tocar la guitarra, comer bien... Dibujar tal vez algo, pero en las horas de “trabajo” tenía tiempo suficiente para hacerlo. No, dibujar no. Mejor…en eso los vi llegar. Un auto se detuvo bruscamente, al mejor estilo Starsky & Hutch cuando perseguían a alguien del submundo. Bajó el jefe de la guardia, un soldado con una carpetita, y otro más, el que yo esperaba para reemplazarme.¿Usted es el soldado naftero? me preguntó el jefe de Guardia, tontamente, porque ¿quién otro podía ser, a esa hora de la mañana de pie junto al surtidor de combustible? Ahí empezó el calvario. Parece ser - luego me anoticiaron - que el dichoso parquero la noche anterior no tuvo mejor idea que salir, en la tranquilidad de la madrugada del cuartel, a pasear por la zona. Lo hizo no de a pie, escapando del cuartel, sino manejando un camión o alguno de los automotores del lugar. Claro, ¿qué le hace al ejército que un soldado salga unas horitas a pasear con un camioncito por la zona, eh? Bueno, sí, estábamos en pleno gobierno militar, todavía uno no sabía nada de las torturas, detenciones, desapariciones, etc. Solamente nos asustaban con el tema de la guerrilla, que estuviéramos con los ojos abiertos, atentos para que nadie intentara tomar el cuartel. Era una época pesada. Y el idiota más que idiota recontra-idiota del “parquero”, no tuvo PEOR idea que robarse, que digo, tomar prestado un camión por unas horas y salir a pasear sin permisos, claro. Y como era de la zona se encuentra con un amigo, lo lleva a pasear y… ¡¡¡termina entrándolo al cuartel!!! Claro, había que devolver el camión, habrá … ¿pensado?...
En fin, que el Jefe de Guardia, enterado, lo detuvo, se armó un bolonki de aquellos y enseguida pensaron que alguien le tenía que haber puesto combustible a ese camión. Yo entretanto, había dormido como nunca: nadie me había despertado esa noche para que trabajara. El caso es que el camión ya tenía combustible; el parquero - teniendo todos los automotores a su disposición - hizo la más fácil: se metió en uno que estaba cargado con combustible y lo sacó. ¿Para qué me iba a despertar para cargarle nafta y así tener que tenerme al tanto del ilícito que tenía en mente? Eso expliqué y traté de entender de lo sucedido, y de hacerles entender en las cientos de declaraciones que tuve que hacer, porque para aquellos militares, la palabra parecía no bastar ni explicar nada. Fui a parar incomunicado hasta tanto se explicara mi participación o no en el delito, y para tenerme cerca para tomarme las declaraciones, esas que les cuento. Me metieron en una celda de castigo que estaba ubicada en la guardia, es decir en una de las entradas, la que contaba con una barrera de madera. En esa mini habitación no se podía estar acostado a todo lo largo. Las dimensiones no superaban el metro y medio, a lo sumo. En mi recuerdo estoy casi siempre en el piso, sentado o recostado contra una pared, sin los cordones de los zapatos, con los borceguíes desabrochados porque te sacaban los cordones para evitar que te mataras. Como si no hubiera muchas más formas de suicidarse, si uno lo intentara. Sin embargo, en aquella situación, yo no sabía cuanto tiempo estaría ahí, ni qué “veredicto” darían sobre mi actividad. Además estaba la angustia: pensaba todo el tiempo en mi familia, que creían que yo iba a ir a verlos y yo ahí, tirado en el piso, sin cordones, con la sensación de injusticia que se convertía en algo pesado en mi estómago, ácido, y se me estrujaba el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntaba todo el tiempo. Y encima el tiempo pasaba de otro modo, distinto: como no queriendo irse. Muy lento. Desde afuera, el segundo día, escuchaba las voces de los soldados que estaban de guardia, compañeros y alguno también amigo de ese tiempo. Los imaginaba como estaban: sentados contra la pared que daba a mi celda, en un banco rústico y sin respaldo, largo y despintado. Todos con los cascos en cada cabeza, porque ese puesto era así, tenían que estar listos para salir corriendo si pasaba algo. Y con todo pesando en el cuerpo: dos cargadores, el sable bayoneta, y el fusil al costado. A pesar de todo era el mejor puesto de guardia: estabas sentado, tenías compañía. Era muy feo en cambio, el puesto más largo, ese donde tenías que caminar todo el turno por un camino, solo. Un camino que se metía en la oscuridad de la noche, puro campo se abría delante de los ojos. Solamente veías de lejos una lucesita cada tanto: eran Las Cuadras, donde algunos dormían. Un soldado encendió la radio: jugaba Argentina contra Brasil. Les pegué el grito: ¡ché, suban! ¡Negro, subí un cacho que acá no se escucha!. Para peor Argentina no embocaba una.
Cada tanto sentía pasar algunas personas (que no podía identificar) por la puerta, donde una pequeña abertura que hacía las veces de ventana me conectaba con el oxígeno exterior. En eso sucedió: por debajo de la puerta “alguien” me deslizó algo. No era la comida, eso ya había pasado, no a esa hora. No. Era algo extraordinario para aquél momento: una revista de historietas. Un ejemplar de “Intervalo”. Qué alguien alguna vez me explique por qué en vez de una revista con fotos de mujeres con poca ropa, o de historietas para tipos (como eran El Tony, D’artagnan o la misma Skorpio), por qué había ahí una revista “para público femenino”. Lo cierto es que tenía en mis manos una revista Intervalo. Se asomó un “casi” soldado: era el “testigo de Jehová” y me dijo algo así como que me traía otra más tarde cuando la terminara. Los “testigos” eran tipos que permanecían desde hacía varios años atrás en ese puesto de guardia, cebando mate a cada nuevo grupo que se instalaba cada día allí, los 365 días del año. Y seguirían luego de nuestra “baja”.El caso de esta gente fervorosamente aferrada a sus creencias es particular: en esa época de terror del país, ellos permanecían presos en cada cuartel por no querer jurar la bandera nacional ni dar obediencia a nada terreno. Una locura, visto a la distancia, con los tipos que manejaban aquel gobierno. Y sin embargo, los testigos estaban vivos, encerrados por años, sí, pero vivos, conviviendo vestidos de verde militar pero sin insignias ni nada que remitiera al ejército. Usando la camisa verde sin abrochar y los pantalones por sobre los borceguíes, que a la distancia se veían como zapatos comunes. Una situación surrealista: en un país militarizado, un grupito de fanáticos religiosos que se negaban a honrar esos valores altos por los que el gobierno era capaz de desaparecer a los opositores.
Cuando ya la desolación me ganaba, una mano casi anónima me había alcanzado una revista de historietas…que yo detestaba.
Pero algo me salvó, y ese fue Robin Wood. Porque en Intervalo estaba “Mi novia y yo”. Leerla fue una diversión. No se si ese capítulo ya lo conocía, lo que se es que desde la banca donde estaban los
 demás soldados de guardia, pared de por medio, empezaron a escuchar mi risa, al principio apagada, para no hacerme notar y luego suelta. Risueña situación: las desventuras de Tino y su perro Tom, la “popotona”, La Editorial Palomita, etc., etc. El mismo Vogt, auto retratado. La risa fue una explosión liberadora, la historieta un bálsamo, en medio de una situación de creciente desasosiego e injusticia. Fue un día que ocurrió. Ése, ese día en que Robin Wood salvó mi vida.
demás soldados de guardia, pared de por medio, empezaron a escuchar mi risa, al principio apagada, para no hacerme notar y luego suelta. Risueña situación: las desventuras de Tino y su perro Tom, la “popotona”, La Editorial Palomita, etc., etc. El mismo Vogt, auto retratado. La risa fue una explosión liberadora, la historieta un bálsamo, en medio de una situación de creciente desasosiego e injusticia. Fue un día que ocurrió. Ése, ese día en que Robin Wood salvó mi vida.Felipe R. Ávila.
Serie de este blog:"Confesiones de Invierno", entrega número 10.
Próxima nota (11/12/11): La revista "Atelier de los dibujantes", una breve reseña sobre esta más que interesante publicación de la década del cincuenta, a la que accedimos en su mayoría de números gracias a la gentileza del señor Julio Lagos.

























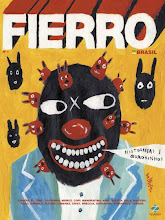








¡Felipe,qué nota graciosa y terrible ,está muy bien relatada!Me gustó leerla.Lo que te pasó demuestra que la historieta puede ser muy útil. un beso. Martha
ResponderEliminarQué linda anécdota nos regalás Felipe! Y la forma de contarla, sensacional.
ResponderEliminarIntervalo era a la que más acceso tenía, dado que la compraba mi abuela, pero agradezco haber conocido Mi novia y Yo, Cuentos del Emir, Gente de Blanco, Historias de la vida...
Aplausos amigo!
Gracias!!
ResponderEliminarEsas fotos mias intercaladas con la página de la historieta "Mi novia y yo", no son las peores que tengo.La foto a la que refiero en la nota es im-pre-sen-ta-ble,jejeje
ResponderEliminarGracias por leer,amigos.
Jajaja, tu crónica -estupendamente redactada- me disparó un montón de recuerdos. Qué no pasó en tiempos de la colimba, eh? Y lo injusto de que nos castiguen por otro... Uno de mis destinos en aquel momento fue sala de armas, y uno de mis compañeros, con el que yo tenía bastante afinidad, no tuvo mejor idea que "llevarse de recuerdo" -en un descuido mío-balas, cartuchos, un portacuchilla y etcéteras varios... terminamos ese fin de semana todos privados de franco, nos pegaron un "baile" para la historia, y a mi me cambiaron de destino, por "desplicente" ¡Y no tuve el consuelo de ninguna historieta que me aliviara ese momento de m.erda!!!! Pero bueno, hoy me acuerdo y me sonrío, del mismo modo que te sucede a vos recreando aquella anécdota. Te salvó la historieta, Robin Wood, "Mi novia y yo" (yo solía leerla tambien). No hay nada que hacer Feli, tu destino estaba escrito, jaja.
ResponderEliminarUn abrazo
PD: impagable tu foto de soldado!
Estaba navegando para recordar a Robin Hood (y a Vogt) pues me resultaban muy entretenido. Comprendí muy bien cómo cambió tu ánimo en esa situación, porque lo redactaste muy bien, como para vivir lo que viviste.
ResponderEliminarY me llamó mucho la atención (no esperaba encontrarme con ello) que tu experiencia permite ver cómo se ve la postura que adoptaron los testigos de Jehová en tiempos tan peligrosos.
Y me alegro que tú sobrevivieras para poder ver tu excelente blog.
Un saludo cordial desde Mar del Plata.